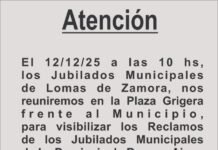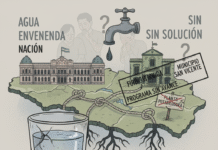A Néstor Suarez Ojeda y a Mabel Munist
Cuando comenzamos a diseñar cómo sería la Universidad Nacional de Lanús al poco tiempo vino Néstor Suarez Ojeda y Mabel Munist trayendo consigo el Centro Internacional de Resiliencia que se instalaría en la Unla. Ellos nos enseñaron qué era el concepto de resiliencia comunitaria.
Por: Ana Jaramillo, Rectora de la Universidad Nacional de Lanús -UNLa-
Una vez que conseguimos alquilar la quinta más antigua de Lanús, hicimos en
ella, un asado con Néstor Suárez Ojeda y también con un amigo entrañable como
Miguel Ángel Estrella que, como siempre, había tocado el piano para inaugurar
la universidad.
Fue entonces que Néstor Suárez Ojeda sostuvo que el ejemplo de resiliencia
internacional era Ana Frank, pero en América Latina el ejemplo era Miguel Ángel
Estrella. Fue entonces que Miguel Ángel me preguntó qué era eso, y yo para
hacerla corta, le dije “es como la resistencia pero analizada y estudiada por
psiquiatras, te hace ser más fuerte”.
Porque mientras estaba preso en Uruguay se hacía un pianito de papel para poder
digitar y todos los días se lo rompían sus carceleros, diciéndole que era para que
no tocara más para “los negros de mierda su música que no entendían”.
En Uruguay, durante la dictadura, había que pagar todos los días que estaban
presos. Afortunadamente, un alumno francés de piano, Ives Haguenauer ya era
un empresario y se dedicó a juntar plata para poder sacarlo de la prisión. También
le sucedió a Flavia Schilling, brasilera, que hicieron una colecta nacional para
sacarla, ya que era la única presa política brasilera que quedaba.

Pude ir a Paris desde México y estar con Miguel y ese matrimonio francés que lo
estaba esperando con dos pianos de cola en su living.
Como siempre, en nuestro país conocen más el diario y la historia de Ana Frank
que lo que les pasó a los desaparecidos y los que estuvieron presos.
En pandemia, como estamos ahora en el mundo entero, es necesario tener
resiliencia, y por eso en la UNLa estamos haciendo aulas al aire libre, con
durmientes sobre bases de hormigón para aguantar, resistir y ser resilientes los
docentes y los casi ocho mil que anhelan ingresar a la universidad además de
los casi 35.000 que ya están cursando.
Esas aulas al aire libre estarán en nuestras plazas de Nuestra América, de la
Democracia, de los Derechos Humanos, de la Paz, de la Justicia social y de
todos los valores que compartimos en nuestra comunidad que es una
democracia en miniatura. Es por eso que todos y todas van a distribuir comida,
juguetes y ropa en los barrios y los comedores así como trabajan en la
construcción y realización de las aulas cooperativamente.
Es una forma de resiliencia comunitaria. Porque nosotros queremos hacer otro
mañana y como decía un filósofo, el objeto de la educación moral es educar la
voluntad. Pero también sabemos que la voluntad de poder no puede cambiar el
pasado, pero si puede hacer lo no todavía que algunos le dicen utopía.
¿QUÉ ES LA RESILIENCIA COMUNITARIA?
“La resiliencia no es ni una vacuna contra el sufrimiento, ni un estado adquirido e inmutable, sino un proceso, un camino que es preciso recorrer”
Paul Bouvier (1)
Si bien desde el CIER la universidad editó varios textos (2), aún no es conocido
comunitariamente el concepto, salvo por la psiquiatría y el psicoanálisis. Reconstruí algunos de esos textos.
Según Cyrulnik (3), hablar de resiliencia en términos del individuo, es hoy en día,
un error fundamental. No se es más o menos resiliente, como si se tuviera un
catálogo de cualidades permanentes.
Es un proceso, un devenir del ser humano que inscribe su desarrollo en un medio
y escribe su historia en una cultura. Si bien su entrada en las Ciencias Humanas
se dio a partir de observaciones en individuos, su concepción como instrumento
para reducir la inequidad y generar bienestar ha impulsado su visión colectiva. Se
pasó así a hablar de resiliencia familiar, institucional y comunitaria.
Dentro de esta concepción, pasa a ser parte de la Epidemiología Social en la que
se analizan situaciones colectivas y se busca causalidad en las características de
la estructura de la sociedad y en los atributos del proceso social (4). A partir de este
enfoque, la resiliencia social desplaza la base epistemológica de los estudios
iniciales, modificando no sólo el objeto de estudio, sino también la postura del
observador y los criterios de observación y validación del fenómeno. Es con esta
concepción que efectuaremos algunas reflexiones vinculadas al sistema de
educación superior de nuestro país y de la mayoría de los países de América
Latina.
Otra idea surgida en torno a resiliencia, es la de “oxímoron” entendida como esa
posibilidad de asociar antónimos en la misma expresión verbal. Es lo que se ha
llamado “la maravilla del dolor” (5). Ese dolor o desastre que puede significar el
desafío necesario para movilizar las capacidades creativas y solidarias de las
comunidades para emprender los procesos de renovación que transformen la
trama institucional. Es un cambiar la visión de la desgracia y, a pesar del
sufrimiento, buscar lo maravilloso. Los malestares que nos aquejan pueden hacer
que nosotros mismos seamos sujetos y actores de nuestra propia curación.
De allí que al pensar en el “malestar” que afecta a nuestras instituciones de
educación en general y en particular a las universidades, nos parezca muy
pertinente el marco de la resiliencia social, por cuanto permite una mirada
optimista de los problemas y una visión realista y esperanzadora de las críticas
situaciones que afectan a nuestra comunidad universitaria.
Para el Director del CIER, Néstor Suarez Ojeda algunos creen que el concepto es
del hemisferio norte y es un instrumento más de dominación. Sin embargo
sostiene que un grupo de pensadores han elaborado una teoría latinoamericana de la resiliencia adecuado a la realidad social. Para él, en enfoque colectivo y
comunitario es un aporte latinoamericano (6).
Continúa diciendo que en América Latina está caracterizada por la disparidad y
la inequidad y en el plano socioeconómico “es considerado como el continente de
la inequidad…somos parte de la periferia de un capitalismo salvaje, que concentra
impúdicamente la riqueza en unos pocos y multiplica la extensión de la pobreza (7).
Así como la epidemiología social analiza el campo de la salud como situaciones
colectivas y los desastres que afectan (como ahora la pandemia) sostiene que es
la oportunidad de analizarlos de las condiciones colectivas de lograr enfrentar
“las adversidades y buscar en conjunto el logro de su bienestar”.
Para el autor las claves explicativas no están en las condiciones individuales sino
en las condiciones sociales, en relaciones grupales y en aspectos culturales y
“valóricos” (8).
Sostiene que las desgracias significan un desafío “para movilizar las capacidades
solidarias de la población y emprender procesos de renovación, que modernicen
no solo la estructura física sino toda la trama social en esa comunidad… Estas
comunidades tienen una especie de escudo protector, surgido de sus propias
condiciones y valores, “lo que les permitió “metabolizar el evento negativo y
construir sobre él (9).
Estas comunidades tienen pilares de la resiliencia comunitaria, cuentan con
autoestima colectiva, identidad cultural, humor social y honestidad estatal.
También describe los anti-pilares que son el Malinchismo, el fatalismo, el
autoritarismo y la corrupción.
Concluye que las dictaduras han dejado profundos estigmas en la cotidianidad y
por eso es que todavía “estamos lejos “de ese ejercicio “cotidiano de toma de
decisiones con legítima participación social”
EDUCAR EN EL MALESTAR
“Atreverse a erigir en creencias los sentimientos
arraigados en cada uno, por mucho que contraríen la rutina de creencias
extintas, he allí todo el arte de la vida.”
Raúl Scalabrini Ortiz
¿Cómo se transita desde nuestras primeras pasiones a la constitución de uno
mismo como sujeto económico de la sociedad? ¿Cómo se pasa de la conciencia
crítica del y ante el mundo a ser un número de cuenta bancaria, de trabajador
autónomo o de la Dirección General Impositiva?; ¿de las pasiones del alma a la
subordinación alfanumérica del sistema de ordenamiento social? La nueva
conceptualización de los hombres económicamente viables, implica la existencia
de formaciones, capacitaciones, teorías pedagógicas y valoraciones que nos
pueden ayudar u obstruir nuestro camino a la «viabilidad», a nuestra constitución
como seres económicos.
Las pasiones, padeceres placenteros, amores sufrientes, deseos siempre
incumplidos e interminables, vértigos sin límite daban sentido a toda nuestra
existencia. El sentido estaba allí. Era inmanencia y no reflexión. Era sentimiento
impensado, no intelectualizado. ¿Se suicidan o nos la suicidan? ¿Se terminan
repentinamente o se van erosionando con la vida? ¿Es un largo y patético deterioro
o se esfuman? ¿Se puede vivir sin ellas?
Ese tránsito entre las convicciones y pasiones primeras que se entendió como el
malestar en la cultura, se fue transformando y reconstruyendo como cultura del
malestar argentino, con el sentimiento y reconocimiento de un pasado apócrifo,
con palabras y conceptos escritos y acunados en otras prácticas sociales, teorías
ajenas a nuestra realidad, generalidades y universales abstractos impuestos como
definiciones concretas que reglamentarían cualquier realidad y sociedad.
La aceptación del mestizaje en los orígenes de la cultura vernácula no es
equivalente a la aceptación de la supremacía absoluta de los códigos invisibles,
productos de otras prácticas sociales del poder que intentan la subordinación
absoluta y denostan y vilipendian cualquier genealogía cultural propia. De esa
dialéctica, de estas contradicciones de creencias proviene, hecha raigambre y se
desarrolla una cultura particular que es la cultura del malestar argentino.
Scalabrini Ortiz, definiendo al hombre porteño, sintetiza como se genera y
explicita esa cultura del malestar, ese entramado invisible que va construyendo
una cultura particular de un pueblo, sentimientos y creencias encontradas,
principios ajenos que chocan con realidades propias: «Pero el Hombre está vacío.
Carecía de ataderos en que anclar su reconstrucción. Los axiomas simplistas que
abarrotaron su enseñanza se descuajaban al primer empellón de la realidad. Su
experiencia iba talando, apresuradamente, todas las mentiras convencionales de
la cultura europea. Le habían dicho que el trabajo es una virtud en sí misma, y
que todas las virtudes se encarecen, y él veía la virtud encarnecida. Le dieron un
mundo ya estrictamente clasificado en artículos de códigos penales y en gracias
teologales y las experiencias del Hombre no corroboraban esas enseñanzas. Ve
al camandulero recolectar sumisos amaneramientos, y al virtuoso rejoneado y
corrido por la miseria. Ve al descarado de gran enjundia merodear impune, y
afrentarse el más pequeño desliz del hombre honrado. Ve que se agasaja el
triunfo, la consecución, y no la labor honesta, la contracción, el esfuerzo en sí, la
humildad (10).
Los filósofos generalmente nos advierten sobre la negatividad de las pasiones.
Son pocos los que no nos recomiendan su apaciguamiento y su moderación. Son
pocos los que las exaltan y a ellos se los vilipendia por fanáticos. Se confunde la
razón de ser entrañable con el discurrir acerca del sentido ontológico de nuestra
existencia.
Un alegato pro -pasional “contra el intelectualismo extenuante” es el que nos
ofrece Macedonio Fernández en su libro “No todo es vigilia la de los ojos
abiertos” (11). Allí Fernández sostiene que sigue a la Pasión, porque tiene toda
certeza y con su acción, “anula las magias del Tiempo, es sin límite en poder y
conocimiento. Para esta exaltación, la Realidad (como limitante) sólo es un
descuido de su poder de Ensueño”. Por eso aconseja al joven “busca la soledad
de dos, la Altruística, y no te extravíen de tu fe en la Pasión, las solemnidades de
la ciencia, el arte, la moral, la política, los negocios, el progreso, la especie”.
Sin embargo, la ausencia de pasiones nos lleva inevitablemente a esa vida
mediocre, a esa existencia banalizada, fatua, sólo comprensible y visible desde el
exterior.
¿Nos atreveremos a transformarnos en los apóstatas de la globalización y el
pensamiento único? ¿Nos atreveremos a recuperar una humanidad sin cifras de
viabilidad económica futura y de riesgo país? ¿Será el malestar o el deseo tan
profundo como para sentir la necesidad de hacer el país que creemos que debería
ser? Ese malestar en la cultura que se metamorfoseó en la cultura del malestar
argentino cuya única expresión es la queja sin límites sobre «este país» como si
fuera algo que nos es ajeno ¿Será la imagen de los niños que mueren de hambre
en nuestro país suficiente para generar el malestar creativo de los argentinos, para
tomar la decisión de hacer coincidir las voluntades de la sociedad civil con la
acción del estado y hacer de la realidad lo que debe ser?
¿O seguiremos con el pensamiento mágico, creyendo vanamente que la realidad
que siempre es histórica y socialmente construida se modifica inexorablemente
por algún destino oculto o mano invisible o peor aún, que es inmodificable y por
lo tanto hay que conformarse a ella?
EL PASAJE AL ACTO O EL PASAR A LA ACCIÓN. EL MALESTAR
COMO PULSION O DESEO
“Estas no son horas de perfeccionar
cosmogonías ajenas, sino de crear las propias. Horas de grandes yerros y de
grandes aciertos, en que hay que jugarse por entero a cada momento. Son horas
de biblias y no de orfebrerías.”
Raúl Scalabrini Ortiz
¿Cómo se pasa del entendimiento al acto? ¿La pulsión viene del deseo o del
malestar? ¿El malestar se transforma en deseo?, ¿el deseo proviene del malestar?
¿O el malestar profundo, la angustia o el sufrimiento es lo que nos da la pulsión
creativa?
Sabemos que el deseo no es lo mismo que la voluntad, desde Nietzsche, que nos
habló de la voluntad de poder.
Para Agnes Heller (12), «todo hombre pensante, que quiera trascender la sociedad
basada en relaciones de subordinación y de dominio, critica y rechaza su
«facticidad» situándose en la óptica de una utopía». Pero la función de la utopía para ella no es solamente el «metro» de la crítica, sino la fuente del entusiasmo del pensamiento radical. Por eso sostiene que el entusiasmo, que se refiere a necesidades concretas, nos lleva a entender que lo que debe ser, también debe ser hecho y en ello debemos empeñar todas nuestras capacidades y nuestra voluntad. Ya que el entusiasmo real, frente al entusiasmo abstracto kantiano, nos habla de necesidades reales, producidas y reproducidas en las sociedades. Cada pensador elegirá entre las plurales necesidades sociales de su época el punto central de su crítica y la fuente máxima de su entusiasmo ya que su satisfacción no puede ser generalizada en una sociedad basada en relaciones de subordinación y dominio.
Ya Scalabrini nos advertía que «los hombres solamente inteligentes fracasan en
la función pública», ya que frente a la compleja realidad argentina, los
programas y plataformas políticas son imposturas en relación a los hombres y a
la derechura de su conducta, a la delicadeza de su tacto, a sus verbalmente
intraducibles asimilaciones y percepciones, a su «pálpito» (13).
Un postulado casi universalmente reconocido en cualquier teoría pedagógica
contemporánea, es la necesidad de desarrollar la conciencia crítica en los
estudiantes. Esta conciencia crítica es un pilar esencial de la resiliencia. En
cualquier propuesta de reforma educativa se define la necesidad de desarrollar la
conciencia crítica como uno de los objetivos axiológicos en el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Ahora, ¿qué se quiere decir fundamentalmente con el desarrollo de la conciencia
crítica? Se plantea la necesidad de que no tomemos lo dado como la única realidad
posible. Se pregunta ¿qué hace que una realidad dada sea lo que es y no otra cosa,
cuáles son las condiciones que hacen necesaria y/o posible una cierta realidad?
Se cuestiona la positividad, los hechos y se procura evitar “la creencia” inmediata
en la realidad tal como la percibimos, se plantea la necesidad de entender el
platónico mito de la caverna.
Pero ¿hasta dónde se llega desde la pura racionalidad crítica en el cuestionamiento
de una realidad dada (que podría ser de otra manera) si ponemos entre paréntesis
o eliminamos del análisis nuestras pasiones, nuestros padeceres, nuestra
indignación, a la hora de hacer docencia?
La filosofía es conciencia crítica, nos enseña Mihailo Markovic en “Dialéctica de
la praxis” (14).
La cuestión es si esta aproximación no termina identificándose con el “puro y
vano deseo de una sociedad mejor, una sociedad que podría y debería seguramente
ser distinta y mejor”. Parecería que en la propuesta pedagógica de desarrollar la
conciencia crítica a través del proceso de enseñanza/aprendizaje subyace un
intento de formar protagonistas de la historia y del propio destino individual de
las personas. Parecería fomentar el pasaje al acto de quienes conocen que hay otro
mundo posible.
Esta intención parece subyacer en este planteo pedagógico/axiológico: definir a
partir del proceso de “cuestionamiento” el rechazo a la heteronomía de las
decisiones y las creencias y el desarrollo de las propias.
Sin embargo, ¿puede la racionalidad crítica provocar la determinación de la
voluntad y la toma de decisión sin que intervengan las pasiones y las emociones?
El puro deseo y conocimiento de un mundo mejor o un bien mayor posible, ¿nos
lleva a la toma de decisiones? El deseo por sí sólo se expresa a través del discurso
intelectual. Si no está acompañado por el malestar urgente podría terminar en la
dicotomía platónica, en la lógica de la identidad conceptual abstracta e inmóvil.
La relación deseo/malestar es analizada por Locke en el “Ensayo sobre el
entendimiento humano” (15).
Para Locke, ya en 1690, el deseo acompaña a todo malestar pero no toda ausencia
de un bien es acompañado por un malestar. ¿Será que es un leve malestar o sólo
un débil deseo del entendimiento el que provoca la conciencia crítica, pero no
determina nuestra voluntad?
Si despertar la conciencia crítica produce ese leve malestar que no llega a
transformarse en acción, que no llega a determinar la voluntad, lo que lograremos
es reproducir intelectual e incesantemente la cultura del malestar, de la queja, del
rezongo, del inconformismo vacuo. Nos quedaríamos en una pura apetencia filosófica de un mundo mejor, olvidando la onceava tesis sobre Feuerbach que Marx nos enseñaba: “Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se trata es de transformarlo” (16). La teoría crítica, el desarrollo de la conciencia crítica, enseñado y repetido alejado de nuestras prácticas sociales, de nuestra propia historia y de la historicidad que estructuró su genealogía, quedará en pura especulación junto al desván de otra teoría contemplativa.
Por lo tanto, si es cierto el postulado de Locke que sostiene que “el motivo que
nos impulsa a permanecer en un mismo estado o a continuar una misma acción es
la satisfacción que encontramos en ello; y que el motivo que nos impulsa a
cambiar siempre es un malestar, pues nada nos impulsa a alterar un estado o a
emprender una nueva acción que no sea un malestar”, ¿querrá significar que
nuestra cultura del malestar o el permanecer en ella nos reportará alguna
satisfacción?
Para el autor, el malestar es el resorte de la acción; lo que determina la voluntad
no es el más grande bien a la vista sino el malestar más apremiante, (que podemos
también llamarlo deseo) porque es un malestar de la mente a causa de un bien
ausente, cuya intensidad será proporcional al dolor o la inquietud que nos
provoque el malestar. Sin embargo, la ausencia de un bien no siempre va
acompañada por malestar. Para Cyrulnik, la resiliencia sería el resorte de los que
se sobreponen al dolor y oxímoron” describe el mundo íntimo de esos vencedores
heridos.
Por eso sostiene que el hombre hasta que no sienta hambre y sed de justicia, hasta
que no experimente un malestar por la falta de ella, su voluntad no se encaminará
al logro de ese admitido bien mayor, sino que cualquier malestar que sienta
prevalecerá y conducirá a su voluntad hacia otras acciones.
Y concluye a partir de esto que “hasta que no pase eso, la idea de cualquier bien
que está en la mente, sólo está allí como otras ideas, objeto de una especulación
inactiva que no opera sobre la voluntad, ni nos pone en vía de actuar”. Ya que
“un bien por más que aparezca y se admita como excelente, no opera sobre nuestra
voluntad hasta que haya provocado en nosotros un deseo que haga que no
podamos estar sin inquietud por la privación de este bien” o sea que se estime
necesario para nuestra felicidad.
Tres siglos más tarde, Freud (17) se hace la misma pregunta acerca de lo que esperan
los hombres de la vida y sostiene que aspiran a la felicidad, por un lado evitar el
dolor y el displacer y por el otro experimentar intensas sensaciones placenteras,
pero nos advierte que quien fija el objetivo vital es simplemente el programa del
principio del placer. Sostiene que un sentimiento sólo puede ser una fuente de
energía si a su vez es expresión de una necesidad imperiosa.
Sin embargo, el plan de la Creación no parece incluir el propósito de que el
hombre sea feliz y finalmente el hombre se estime feliz por el mero hecho de
haber escapado a la desgracia y sobrevivido al sufrimiento, concluyendo que la
finalidad de evitar el sufrimiento relega a segundo plano la de lograr el placer.
BUSCANDO PEDAGOGÍAS ALTERNATIVAS
Para Freud (18) los juicios estimativos de los hombres “son infaliblemente
orientados por los deseos de alcanzar la felicidad, constituyendo, pues, tentativas
destinadas a fundamentar sus ilusiones con argumentos”.
Mucho hemos discutido sobre el pensamiento utópico, pero no está de más insistir
en que la utopía existe en todo deseo de transformar una realidad que nos duele,
que no deseamos y que nos produce malestar.
Porque utopía es lo no todavía, lo que tenemos que construir, el deseo con objeto,
que no es una fantasía ni una ilusión. A su vez sabemos que este deseo, expresado
en nuestro proyecto institucional constituye lo que algunos llaman “pasión
razonada”, compromiso racional con la transformación y la voluntad de realizarla.
Ya en nuestras primeras reflexiones sobre nuestra práctica, hablamos de la
transformación producida en la construcción social y concluimos que el claustro
ya no monopoliza más la producción de los saberes. Que debíamos pensar en la
“ciudad del conocimiento” y articular con las organizaciones sociales e
instituciones que producían otros saberes fuera del claustro.
Provocar la apetencia, la inquietud, el deseo y la mirada hacia nuevos y amplios
horizontes posibles, que no se agoten en el simple credencialismo para conseguir
o no, un empleo, es el desafío que nos convoca al enfrentarnos con la carencia de
bienes culturales que no persisten como apetencia o deseo en el imaginario de
muchos jóvenes que han sido excluidos de ellos durante mucho tiempo. Ese
desafío es el que recientemente se ha denominado “coraje moral en tiempos
difíciles y pandémicos”
En esta búsqueda podemos echar mano de todas las herramientas a nuestra
disposición, que no llenarán el agujero de ozono cultural con el que nos
enfrentamos día a día. Pondremos a prueba nuestra “pasión razonada”, o “razón
decidida”, nuestra esperanza y nuestra voluntad, que debería ser el engranaje del
cambio.
Hasta el momento hemos posibilitado que nuestros jóvenes se tropiecen con
producciones y expresiones culturales como la música, las artes plásticas, el cine,
el teatro, la literatura y otros bienes culturales que muchos desconocían. Esos
mismos bienes son también nuestras herramientas si con ello despertamos la
curiosidad, la inquietud y el deseo.
Nuestra esperanza, al decir de Bloch (19) “no es fideísmo sino confianza” en nuestro
propio compromiso y voluntad. Constituye la condición de posibilidad de la
utopía de formar hombres y mujeres que también se comprometan con la
transformación y combatir de esa manera el parasitismo social que produce el
nihilismo. Entendemos así que la esperanza es deseo con objeto y con voluntad.
El primer desafío en esta búsqueda es entonces asumir la realidad tan negativa
para nuestros propósitos y encontrar las herramientas adecuadas para educar en y
con el malestar que esa misma realidad nos provoca. Ese gran deseo va
acompañado por un malestar de la misma intensidad como nos explicaba Locke.
Esta realidad que cotidianamente enfrentamos es la gran cantidad de jóvenes que
consciente o inconscientemente, la transformación científico tecnológica aunada
a la concentración de poder económico y sus intereses, han excluido no sólo de
los bienes materiales mínimos para subsistir sino de los bienes culturales que
poseemos los docentes y que los adquirimos a lo largo de la vida. Educar al educador es nuestro otro desafío, para educar en la desculturización y en tiempos difíciles.
El proyecto pedagógico/axiológico de la Universidad Nacional de Lanús puede
ser tildado con la acepción negativa de utopía (fantasía, ilusión) pero seguramente
sucederá como sostiene Fernández Buey, “el utópico, como el veraz y el
bondadoso, está indicando siempre a los otros con su comportamiento la dirección
en la que habría de moverse. Puede ocurrir y de hecho ocurre en ocasiones, que el
utópico, como el veraz y el bondadoso se equivoque de medio a medio en su estar
en el mundo; pero incluso cuando yerra sobre el presente, obliga a torcer la mirada
de los que le miran no en el rostro sino en la dirección más conveniente para
todos” (20).
Asimismo, Vanistendael (21) se refiere a la utopía como sentido de vida en las
instituciones y como un componente fundamental de la resiliencia. Nosotros, que
sabemos del nihilismo, creemos que antes podemos hacer otro mañana si llevamos
la utopía en la mochila, como todas y todos los docentes.
Somos nosotros los que debemos modificar nuestras prácticas culturales en el
proceso de enseñanza aprendizaje, si queremos modificar la realidad y no
meramente interpretarla y contemplarla escépticamente. Es allí donde se
encuentra el compromiso más claro de los docentes para evitar reproducir en los
jóvenes la cultura del malestar argentino, el parasitismo social, al mismo tiempo
que este malestar nos fortalece la voluntad de cambio, no sólo de la realidad, sino
de nosotros mismos. “Si queremos cambiar una situación, primero debemos
cambiar nosotros mismos” Stephen Covey (22).
Referencias:
1 Bouvier, Paul: Abus sexuel et résilience, Eres, 1999
2 Melillo A. y Suárez Ojeda, E.N.: Resiliencia, Descubriendo las propias fortalezas. Paidós. Lanús, Argentina, Melillo, Suarez Ojeda, Rodríguez (comp). Resiliencia y subjetividad; Paidós, Lanús, Argentina, 2004
3 Cyrulnik, Boris: Los Patitos Feos, Gedisa, 2002.
4 Melillo A. y Suárez Ojeda, E.N.: Resiliencia, Descubriendo las propias fortalezas. Paidós. Bs. Aires.
2001
5 Cyrulnik, Boris: La maravilla del Dolor. Gedisa. Barcelona. 2002.
6 Melillo A. y Suárez Ojeda, E.N.: Resiliencia, Descubriendo las propias fortalezas. Paidós. Bs. Aires.
2001
7 ibídem
8 ibidem
9 ibidem
10 Scalabrini Ortiz, Raúl: El hombre que está solo y espera, Buenos Aires, Albatros, 1931
11 Fernández, Macedonio: No todo es vigilia la de los ojos abiertos, Centro Editor, Bs.As, 1977
12 Heller,Agnes: La revolución de la vida cotidiana, Península, Barcelona, 1994
13 Scalabrini Ortiz, Raúl: El hombre que está solo y espera, Albatros, Bs.As, 1931
14 Markovic, Mihailo: Dialéctica de la Praxis, Amorrortu, Bs As, 1968.
15 Locke, John: Ensayo sobre el entendimiento humano, FCE, Colombia 2000.
16 Marx, Karl La ideología alemana, Grijalbo, Barcelona, 1970
17 Freud, Sigmund: Malestar en la Cultura en Biblioteca Sigmund Freud, Tomo 8, Biblioteca Nueva, Madrid 1997.
18 Freud, Sigmund: op.cit
19 Bloch, Ernst: The principle of hope, The MIT Press, Massachusetts, USA
20 Fernández Buey, Francisco: Dialéctica de la esperanza utópica, SigloXXl,Madrird,1997
21 Vanistendael, Stefan: La felicidad es posible. Gedisa. Barcelona.2002
22 Covey, S.R.: The seven habits of highly effective people, Simon & Schuster. NewYork, 1989.